martes, 30 de octubre de 2007
Qué cabe esperar de la sentencia
En un caso de tráfico de droga, ¿podría admitirse como prueba una mochila llena de hachís que hubiera aparecido en una comisaría, pero a la que nadie hubiera visto en la casa de los acusados? ¿Y una papelina de heroína encontrada también en comisaría, entre las ropas de un acusado, pero la cual no hubiera sido detectada por los perros que revisaron las ropas unas horas antes?
O imaginemos, por ejemplo, un asesinato por arma de fuego. Imaginemos que la Policía dice que se utilizó una pistola del calibre 22, simplemente porque al acusado se le encontró una pistola de ese calibre. Imaginemos que los abogados solicitan al juez instructor que se extraiga la bala de la víctima, para verificar su calibre, y que el juez instructor deniega esa solicitud. Imaginemos que, al llegar el juicio, el tribunal ordena que se compruebe el calibre de la bala. Imaginemos que entonces nos enteramos de que la víctima fue incinerada 48 horas después de su muerte, sin extraer la bala previamente. Imaginemos que, sin embargo, los desgarros en la ropa de la víctima sugieren que no se utilizó una bala calibre 22. Imaginemos que los peritos policiales achacan entonces esos desgarros a algún enganchón que las ropas sufrieran mientras estaban bajo custodia. ¿Podría darse por bueno, en ese juicio por asesinato, que la bala utilizada era del calibre 22? Evidentemente, no.
Pues eso es lo que, sin embargo, la Fiscalía ha pretendido hacer en el 11-M, sosteniendo que en los trenes se utilizó Goma 2 ECO porque fuera de los trenes se encontró Goma 2 ECO. Eso es lo que sucedió durante la causa: que el juez Del Olmo rechazó todas las peticiones que se le hicieron para determinar el tipo de explosivo usado en los trenes.
Eso es lo que sucedió en el juicio: que, cuando el tribunal ordenó que se repitieran los análisis, nos enteramos de que los trenes habían sido desguazados y las pertenencias de las víctimas habían sido incineradas. En las pocas muestras conservadas aparecieron restos de sustancias incompatibles con la Goma 2 ECO, pero entonces los peritos oficiales achacaron la aparición de esas sustancias a una contaminación producida durante la custodia de las muestras... ¿Puede darse por bueno, en esas condiciones, que las bombas del 11-M eran de Goma 2 ECO? Evidentemente, no.
¿Qué espero yo de la sentencia? Pues algo muy simple: que esté de acuerdo con el sentido común. Y que abra la puerta para investigar por qué se ha construido una versión oficial sobre tantas mentiras.
(Pues que espere sentado este individuo y todos sus compañeros de viaje, porque lo llevan bastante crudo...)
lunes, 29 de octubre de 2007
Mis viejos profetas
Es complicado mantener fidelidad inquebrantable a los dioses y mantener a raya obsesivamente a los monstruos. Entre otras razones porque a veces te confunden. Los dioses pueden ser caprichosos, decepcionarte y abandonarte y los monstruos de primera clase transformar tu ancestral aversión hacia ellos en inquietud y comprensión. Los agnósticos racionales y vocacionales, los que padeceremos la incapacidad y el desamparo de no poder ni querer militar en ninguna iglesia, los que necesitamos palpar para creer, los que no depositamos nuestra fe y nuestra esperanza en ningún más allá, en el paraíso, en el eterno río de leche y miel, endulzamos nuestra vida o afianzamos la supervivencia en esas obras de arte que son buenas para el alma. En libros, cine y música que ahuyentan al vértigo, consuelan, ayudan, cicatrizan, drogan, enseñan, distraen, deslumbran, emocionan y enamoran.
Al igual que en las relaciones humanas también aparece el maldito desamor, el cansancio, la incertidumbre, el estupor, la desconfianza, la indeseada agonía de la pasión hacia algunos de esos fervores culturales a los que juraste amor eterno. Y no sabes si has cambiado tú o lo que amabas está envejeciendo fatal, si eres más listo o más tonto. Da igual, el encanto la palmó, llega el tiempo de lamerte las heridas, también la pereza de buscar una nueva piel para la vieja ceremonia, como definiera inmejorablemente ese señor irremediablemente seductor y lírico llamado Leonard Cohen.
Me asalta la mala conciencia, un regusto amargo y la implacable necesidad de olvidar al recordar a artistas idolatrados con los que se quebró el esplendor en la hierba. Pero existen otros dioses que no me han fallado nunca, que me renuevan la pasión cada vez que les visito, con magia imperdurable. La pureza, la poesía y la gracia de Buster Keaton, el más grande inventor de formas visuales (con permiso del maestro Hitchcock) que ha dado el cine, la deslumbrante inteligencia en cualquier género de un retratista de naturaleza humana agridulce, terrible, lúcido, complejo y secretamente romántico llamado Billy Wilder, la emoción contagiosa y la capacidad para transmitir sentimiento de John Ford, el posibilismo del genial Luis Buñuel para crear inconfundible arte y mantener la lealtad a sus obsesiones en las condiciones más cutres. Todos están muertos y su testamento cerrado. Qué suerte tenemos de poder seguir disfrutando en vivo y en directo de las criaturas que llevan pariendo con bendita o incierta puntualidad Woody Allen y Martin Scorsese.
Los profetas mejor informados anuncian que no se harán hogueras con los libros, que simplemente se extinguirá ese irrenunciable objeto, que los leeremos en la pantalla de un ordenador. ¡Vade Retro, Lucifer! Por si acaso, empezaré a construir con mis torpes manitas el inexpugnable refugio que mantenga el aroma y las páginas amarillentas de los libros amados. Si llega el Apocalipsis me va a pillar en compañía de ese inmenso conmovedor pintor del derrumbe llamado Scott Fitzgerald, de Stendhal, el hombre que sabía todo del amor y de su incertidumbre, del insuperable contador de historias Robert Louis Stevenson, del aún más romántico que negro Raymond Chandler, de la inagotable y modélica prosa de Borges. Y Savater, siempre Savater.
No hay peligro de que desaparezca la música, aunque sigamos llorando eternamente el entierro del vinilo. El saxo de John Coltrane gimiendo, enalteciendo, o mostrando su gentileza siempre será el antídoto más eficaz y hermoso para las heridas del corazón, para sublimar el recuerdo, para removerte lo más íntimo. Y nadie dirá las cosas importantes con tanta clase y autoridad como Sinatra y Billie Holiday. Y la mejor trompeta de Miles Davis siempre sonará a tristeza y a resignación. Ya sé que hace demasiado tiempo que el emperador del desgarro Van Morrison, ese tipo capaz de llenarte el alma de gozo de ritmo o de lágrimas, de expresar mejor que nadie los sentimientos más intensos, se limita a cumplir en el escenario y que es utópico pensar que volverá algo tan maravilloso como Moondance, Astral weeks y Una noche en San Francisco, pero sería injusto acusar de acomodaticio al que arriesgó tanto, al que nos regaló tantas sensaciones impagables. Con Dylan no hay problema. Como Picasso, siempre será imprevisible y verdaderamente misterioso. Esta sección hablará preferentemente de antiguos y nuevos dioses. No hay tiempo para perderlo con monstruos. Ojalá que podamos compartir a esos dioses. No somos nada sin ellos.
domingo, 28 de octubre de 2007
El Concierto Económico, el privilegio y la facticidad
Un argumentado artículo de Pedro Larrea examinaba recientemente la cuestión de si el vigente sistema de Concierto Económico de Euskadi (o Navarra) debe considerarse o no como un privilegio. Su conclusión neta era la negativa: no es en absoluto un privilegio, decía, sino un derecho especial o particular, un ‘hecho diferencial’ que se funda en la historia específica del País Vasco, en virtud de la famosa «fuerza normativa de la facticidad» de Jellinek que Herrero de Miñón ha puesto últimamente de moda por estos lares.
Desde luego, discutir si el Concierto Económico es un ‘privilegio’ o un ‘derecho particular’ sería puro nominalismo, puesto que la palabra ‘privilegium’ (de ‘privus’ y ‘lex’) designa precisamente el derecho particular de uno sólo o de una sola clase de personas, con lo que ambos términos significan lo mismo. Lo que sucede es que el término ‘privilegio’, que durante siglos fue exhibido con orgullo por sus detentadores (y por eso nuestro Señorío de Vizcaya alardeaba de sus ‘fueros y privilegios’, como cualquier otra institución estamental), se ha vuelto una ‘palabra fea’ en la sociedad igualitarista moderna, y parece necesario sustituirla por otras más políticamente correctas: tales como derecho diferencial, particular, especial. Pero lo trascendente no es el ‘nomen’ que le demos, sino el efecto real del Concierto Económico, es decir, si procura o no un trato de favor a los recursos del País Vasco.
Se quejaba Pedro Larrea de que la cuestión se suele abordar desde la «palabrería política» y no desde la «ramplona contabilidad», como a él le parecería más adecuado. Aunque no soy precisamente un experto economista, parece que existen datos avalados por solventes intérpretes que pueden ponerse en la mesa de debate. Me remito, por ejemplo, a las palabras del catedrático de la UPV Ignacio Zubiri, que ha dedicado mucho tiempo al análisis de los efectos fiscales del Concierto Económico: «Gracias al Concierto Económico Euskadi ha dispuesto de seis puntos más del PIB de gasto público para financiar las mismas competencias que comunidades como Madrid o Cataluña»; «Es un sistema que aporta un 60% más de recursos ‘per capita’ para financiar las mismas competencias» (’El País’ 14/05/06). O los datos de la Fundación de Cajas de Ahorro sobre flujos de capital público entre comunidades que aportaba Ignacio Marco Gardoqui: «Euskadi y Navarra son las únicas comunidades que tienen un saldo positivo en su balanza fiscal, a pesar de disponer de una renta ‘per capita’ superior a la media; cada vasco recibe al año 229 euros del saco común; compárese con Cataluña que tiene un saldo negativo de 624 euros, o Madrid con 1.403 euros» (EL CORREO 17/02/05).
Tales datos nos llevan a una conclusión inevitable: el Concierto Económico podrá o no ser un privilegio en abstracto como sistema de participación fiscal en un Estado federalizado; pero tal como actúa aquí y ahora, en la realidad fiscal de España, no puede discutirse que, ciertamente, procura un trato de favor a los vascos. Con toda seguridad, Pedro Larrea conoce mejor que yo las razones por las que se produce esa distorsión en su operatividad real, pero lo que es palmario es que existe.
¿Y en abstracto? ¿Es universalizable a todas las comunidades el sistema, de forma que pueda afirmarse que no es un privilegio, sino una norma kantianamente legítima? Escuché plantear esta pregunta hace unos pocos días en la UIMP de Santander al catedrático de Hacienda Publica C. Monasterio Escudero, y me interesó sobremanera su respuesta. En principio sí es generalizable, nos dijo, como cualquier otro sistema de financiación de un Estado federalizado que quiera diseñarse, aunque llevaría bastante tiempo hacerlo en una forma razonablemente equilibrada. Ahora bien, lo que no sería posible es su generalización tal y como ahora existe y funciona para Euskadi y Navarra, pues generaría un déficit de por lo menos el 3% del PIB. La razón es clara: si todos reciben más de lo que aportan, el saco común estalla. Pero es que hay más: incluso ajustado y calculado correctamente, el sistema de Concierto Económico como método generalizado de financiación de un sistema federal tiene una consecuencia muy concreta: favorece a las comunidades ricas y perjudica a las pobres, pues carece de elementos redistributivos. Es decir, quien pagaría el coste de la universalización del sistema de Concierto sería la solidaridad. Este es un término que a Pedro Larrea le resulta pura «palabrería política», pero que a otros muchos nos parece precisamente el nervio esencial del Estado democrático social actual: la solidaridad (interpersonal, interclasista e interautonómica) no es una palabra bonita más, no es una virtud graciable, sino que es el valor más característico de nuestras sociedades democráticas. Es el criterio jurídico constitucional inspirador del Estado social. Y el Estado autonómico es parte del Estado social de Derecho, no algo al margen de él.
Dicho lo anterior desde la perspectiva ‘contable’ del asunto, conviene también precisar algo sobre la filosofía política y jurídica que trasluce el artículo que comento cuando apela a la historia, a la realidad, a «la fuerza normativa de la facticidad», para justificar sin más la diferencia de trato que entraña el Concierto Económico. Se trataría de una manifestación más de ese derecho histórico del ‘pueblo vasco’ que se impone al legislador actual por el hecho de su simple existencia. La realidad histórica encarnada en las normas consuetudinarias de un pueblo vence al racionalismo geométrico y dogmático de quienes diseñan Estados federales simétricos, defiende Pedro Larrea. ¿Qué decir de esta toma de postura? Bueno, la verdad es que la contraposición entre historia y razón, entre realidad social y racionalismo dogmático, es una vieja cantinela que empezó a pergeñar Edmund Burke en su furibunda crítica a los revolucionarios franceses que pretendían, según él, nada menos que ahormar en una construcción racional y jacobina una realidad histórica francesa viva y compleja. Y ha seguido siendo desde entonces un rasgo característico del pensamiento conservador, tanto en filosofía política (Michael Oakhesott) como jurídica (desde el segundo Ihering). Pero dejando de lado excesos ocasionales, se basa en una falsa contraposición, en una descripción de los términos en contraste que no es ajustada sino desfigurada. El racionalismo político es el de una razón histórica, una razón situada, que conoce muy bien las constricciones que impone la historia y el azar a los diseños intelectuales. Lo reconoció Aristoteles (criticando a su muy racionalista utópico maestro): «No basta imaginar un gobierno perfecto; se necesita sobre todo un gobierno practicable». Pero no por ello renunció a la razón, sino que siguió manteniendo que «la humanidad en general debe ir en busca, no de lo que es antiguo, sino de lo que es bueno».
Pretender justificar cualquier institución en su sola historia, en el simple hecho de que ha existido durante largo tiempo, es tanto como incurrir en el tipo de falacia que inolvidablemente definió David Hume: de un hecho no se puede derivar un derecho, de una situación fáctica no se puede deducir un valor. Determinados derechos particulares o concretas instituciones jurídicas pueden haber existido como normas de una sociedad durante mucho tiempo, y cualquier juicio que se haga sobre ellas deberá tener en consideración esa realidad, máxime cuando pretenda alterarlas. Pero nunca podrá admitirse que su existencia es criterio de justificación suficiente para su pervivencia.
En el ‘revival’ de los derechos históricos a que asistimos hoy entre nosotros late el mismo espíritu profundamente conservador que animaba a los moderados españoles del siglo XIX cuando invocaban la Constitución interna o histórica de España como valladar contra cualquier constitución racional liberal moderna. Cuando el PNV afirma que los derechos históricos son nuestra verdadera Constitución está incurriendo (aunque probablemente lo ignore) en el mismo desafuero intelectual que cuando Cánovas del Castillo afirmaba que la monarquía católica era la constitución interna de España. Está conectando con un historicismo ramplón que ignora el fruto más valioso de la modernidad: el de que toda institución social es criticable y revisable por los ciudadanos a que afecta. Pues si hay algo de universal en el ser humano es precisamente eso, su capacidad de criticar y modificar las normas de la sociedad en que vive. Desde su razón, precisamente.
Durante muchos siglos, por paccionada carta de privilegio, los vecinos del concellu de Leitariegos estuvieron exentos total y absolutamente de cualesquiera pechos, alcabalas o impuestos. A cambio, se obligaban a tañer las campanas y poner estacas en la senda los días de boira o nieve ¿Hubiera sido razonable mantener ese sistema de financiación, por muy antiguo, propio y paccionado que fuera? Pues eso.
¿Es el Concierto Económico un privilegio?
La Constitución de 1978 se comprometió a respetar el autogobierno vasco en materia fiscal. El Estatuto de Gernika señaló el Concierto alavés de 1976 como imaginario foral de referencia. Y el 13 de mayo de 1981 el Parlamento español aprobó un modelo de tributación y financiación que reconoce a los territorios forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia la capacidad de establecer y recaudar tributos, cuyo producto ha de financiar no sólo el gasto de las instituciones vascas, sino también una parte alícuota de las competencias no recibidas, determinada básicamente en proporción al peso relativo de la renta de Euskadi sobre el conjunto estatal. El resultado fue un régimen fiscal propio, paccionado y armonizado; es decir, un sistema normativo distinto formal y a veces materialmente del de territorio común; acordado bilateralmente en el origen y en sus eventuales modificaciones; y obligado a no distorsionar el mercado único español y europeo; régimen, en fin, dotado de autonomía institucional, procedimental y económica, empleando las categorías del abogado general de la Unión Europea señor Geelhoed, lo que significa normativa propia, emanada de órgano que decide en virtud de título jurídico-político propio, y generadora de consecuencias financieras íntegramente asumidas por las administraciones vascas.
Hoy todavía, tras veinticinco años de andadura, continúan escuchándose voces hostiles al Concierto. Al coro de desafectos se ha sumado recientemente el presidente Maragall, que ve en aquél un sistema de financiación «discriminatorio e insolidario», un privilegio de imposible generalización al resto de comunidades autónomas. ‘Privilegio’: he aquí el término ominoso, palabrota malsonante de enorme impacto dialéctico, que libera al que la profiere del siempre penoso esfuerzo de argumentar o demostrar. Así que ‘privilegio’ se ha convertido en el dardo acusatorio predilecto de quienes, por una razón u otra, sienten repugnancia por la foralidad fiscal.
Explican los manuales que las normas jurídicas se clasifican, atendiendo a su ámbito territorial de aplicación, en comunes y particulares; por el contrario, el privilegio, como el llamado derecho singular o excepcional, se caracteriza por que sus principios informadores son contrarios a los de derecho común. Es claro que ni el derecho foral catalán ni el derecho tributario vasco, de naturaleza civil y político-administrativa respectivamente, son privilegios en sentido técnico, sino derecho particular vigente en un territorio determinado, en el que gozan de los atributos de abstracción y generalidad. Son, como afirma el legislador balear, derecho general en un territorio particular, o derecho distinto y no de excepción. Derecho foral significa, en suma, derecho propio.
Pero no son los tecnicismos jurídicos los que preocupan a los detractores del Concierto. ¿Será el dinero? Parece razonable rechazar un sistema que provoca un exceso de recursos para unos en detrimento de otros, en el marco de un juego de suma cero. Pero, ¿quién conoce las cifras territorializadas de gastos e ingresos, inversiones y deuda, superavits y déficits? Sorprende que el debate se lleve por los caminos celestiales de la palabrería política (la solidaridad como paradigma) y no por los de la ramplona contabilidad. ¿Para cuándo unos balances de flujos fiscales integrales por autonomías que muestren cuáles son aportadoras y cuáles receptoras netas? A partir de ellos se podría poner cara y ojos a la solidaridad, aterrizando en cifras los principios políticos convenidos. Las instituciones vascas aducen que, además de contribuir a los fondos explícitos de solidaridad, realizan una ingente aportación implícita, derivada de la desigual y opaca distribución territorial del gasto público de titularidad estatal. Se trata de una suma anual de 80.000 millones de euros, de los que Euskadi paga el 6,24%, es decir, 5.000. ¿Dónde están?
No necesita el derecho cobijarse en ninguna ideología metafísico-historicista, del signo que sea, para excusar su vulnerabilidad ante la fuerza de lo real. Un derecho que reúne pacientemente los datos que la historia ofrece y los integra razonablemente es más sólido que las ingenierías que diseñan ‘more geométrico’. En el derecho público internacional, el respeto al ‘estatu quo’ es uno de los principios angulares. Pero también el derecho privado reconoce la vigencia normativa de la facticidad, con instituciones como la costumbre, los usos mercantiles o los regímenes de familia y sucesiones del derecho foral. (A destacar, por cierto, el repentino entusiasmo historicista con que las autonomías con derecho foral propio, y especialmente Cataluña, han acogido la tarea de mantenerlo, actualizarlo e incluso recuperarlo). En derecho constitucional resulta imposible definir el perímetro del ‘demos’ soberano fuera de su contextualización histórica. Y la Constitución española de 1978, para finalizar, ofrece diversos ejemplos de situaciones históricas singulares, a las que se vinculan efectos normativos propios. El más sobresaliente es la institución de la Corona. ¿Se puede explicar, al margen de la historia, por qué el ciudadano Juan Carlos de Borbón ostenta a perpetuidad la posición de Jefe del Estado?
Y llegamos al verdadero núcleo de la cuestión: si el Concierto no es un privilegio en sentido jurídico, si el debate financiero no se quiere hacer con las cifras boca arriba, si la invocación a la historia no es extraña al derecho, ¿cuál es el problema? Sin duda la inviabilidad de la extensión del régimen de autogobierno fiscal a otras autonomías. Y no se trata de una imposibilidad técnica, ni en lo tributario ni en lo financiero: su arquitectura es teóricamente generalizable (o universalizable, si se prefiere dar un sesgo moralizante-kantiano al argumento, lo que, de paso, merece una cualificación positiva desde el punto de vista de la equidad). Las dificultades son operativas y, por tanto, políticas, ya que políticamente poderosas habrían de ser las razones que aborden tal complejidad; y porque políticas fueron también las razones por las que la Constitución prestó una tutela especial a los derechos históricos. Fue un desliz imperdonable, piensa el racionalista cuyo concepto de igualdad repele toda asimetría y diferencia. Federalismo, tal vez; pero simétrico. El ‘café para todos’ es así la versión actualizada del viejo centralismo igualitario, en la nueva era de la descentralización. Por tanto, la gran cuestión del privilegio termina formulada en términos muy elementales: ¿Por qué los vascos sí y los demás no? Y puesto que el Concierto es el aparato más visible de un autogobierno que la Constitución quiso asimétrico y diferencial, se entiende que sea el blanco predilecto de un titánico esfuerzo nivelador que los tres poderes del Estado, que no han soltado el lastre jacobino, despliegan desde 1981.
No existe un privilegio, sino un hecho diferencial, configurado a lo largo de la historia, y que la Constitución dice proteger. Un país como España, patria de uno de los filósofos que más ha reflexionado sobre la razón histórica, Ortega, tendría que entender con facilidad que la razón no es geometría ni diseño de patrones estándares incapaces de dar cuenta de las singularidades históricas. Las asimetrías no son un ataque a la razón, sino que pueden -y deben- estar integradas en ella. ¿Y si, en el fondo, en esto del privilegio estuviese la pasión tanto o más involucrada que la razón? ¿No sería divertido que un profesor de literatura como Fernando Díaz Plaja, al describir los pecados capitales de los españoles, hubiese dado con la clave de un asunto fiscal?
viernes, 26 de octubre de 2007
Dylan, el poeta que se escondió en sus canciones
Por Benjamín Prado en El País de 26 de octubre
Todo el mundo sabe lo que es un poema, pero nadie sabe qué es exactamente la poesía, ni de qué está hecha, ni dónde puede aparecer, ni cuáles son sus fronteras. Tal vez es que esas fronteras sólo existen para los artistas irrelevantes, pero no para los genios, que si lo son es porque no creen en los límites. Bob Dylan es un genio, y aunque no escribe poemas, sus canciones están llenas de versos que cualquier escritor con ojos en la cara daría cualquier cosa por haber escrito. Que haya gente que se escandalice porque lo propongan para el Nobel de Literatura sólo puede significar dos cosas: o no lo han leído a él o no han leído los discursos de Churchill, las obras de teatro de Echegaray o la mayor parte de las novelas de Cela, que tuvieron el mismo premio y escriben peor.
A su dylanísima, que está perdiendo un montón de dinero con eso de no escribir poemas, si tenemos en cuenta que los que escribió cuando era un adolescente fueron vendidos en una subasta, hace un par de años, por 66.000 euros, le han llamado muchas cosas, desde Picasso del rock a profeta, pero lo que él, que le puso a su guitarra Fender el nombre de Rimbaud, ha sido siempre es un músico literario, alguien que ha llevado a otros músicos hacia la poesía -lo cual vale para John Lennon y para Bruce Springsteen, para Patti Smith y para Joaquín Sabina-, y también alguien que siempre fue un músico para poetas: si uno rastrea en esa dirección, lo puede encontrar grabando un disco con Allen Ginsberg, haciéndose fotos con Michael McClure y en la tumba de Jack Kerouac, escribiendo una letra a medias con Sam Shepard o haciendo una aparición estelar en un poema de Blas de Otero donde se dice que hay mañanas de domingo en que resulta absolutamente imprescindible escuchar un disco de Bob Dylan. Créanme, si tienen en su casa más de cien libros, en sus estanterías hay mucho más Bob Dylan del que ustedes creen, aunque no tengan ningún libro suyo.
Por supuesto, antes de Dylan había habido grandes escritores de canciones, como por ejemplo Hank Williams, pero después de él casi todos quisieron serlo con una guitarra eléctrica en la mano. Y en eso también ha sido, más que una simple estrella del rock, una especie de sistema de medida, porque después de escuchar sus discos no se puede aspirar a ser un compositor serio dejando las letras aparte. Claro que se pueden escribir canciones inolvidables con letras que no tengan nada que recordar, como las de los primeros discos de los Beatles. Pero también es verdad que cuando los Beatles conocieron a Dylan y Lennon quiso ser él, se transformaron en la mejor versión posible de ellos mismos, la más dylaniana, la de Revolver y Rubber soul, por ejemplo, que son obras que siempre parecen haber sido escritas pasado mañana.
Ahora que acaba de aparecer en España la traducción de las letras completas de Dylan, los lectores tienen otra gran oportunidad de volver a comprobar su magia, que es el arte de convertir unas cosas en otras y que, en su caso, consiste en que sus canciones se transforman en poemas en cuanto les quitas la música. Hay poquísimos compositores capaces de hacer eso. Si no me creen, hagan la prueba y verán.
Dylan también ha escrito un par de libros. El primero se llamaba Tarántula y no se entiende nada, pero me gusta por dos motivos: porque demuestra que las canciones que escribía Dylan en sus años ácidos venían de la poesía surrealista y porque tengo la primera edición, que me regaló mi rey, Javier Marías, si no recuerdo mal para corresponder a unas grabaciones que le hice de Dylan en las que cantaba temas inéditos que se habían quedado fuera de su banda sonora de Pat Garrett & Billy the Kid. El otro libro es la primera parte de su autobiografía, Crónicas, y me gusta más, entre otros motivos, porque después de haber leído un millón de biografías sobre Dylan, lo que Dylan dice de sí mismo no tiene nada que ver con ninguna de ellas. Pero en ninguno de ellos está la verdadera poesía que Bob Dylan ha enmascarado en sus canciones, que tienen tantos versos, tantas ideas y tantos hallazgos formidables, que no queda nada que robar en ellas: ni se molesten, ya las hemos saqueado antes otros poetas, así que los nuevos tendrán que ir a otra parte. Pero qué gran placer es leer de nuevo sus letras y volver a encontrarse cara a cara con el poeta que hay escondido en sus canciones.
miércoles, 24 de octubre de 2007
UPD, partido nuevo, viejos tópicos
En los años noventa, un grupo de personas, formado por intelectuales, periodistas y políticos, denunció muchas de las supercherías ideológicas del nacionalismo vasco (referencias a un pasado mítico, apelación a derechos colectivos, primacía de la comunidad sobre los individuos, ejercicio constante del victimismo, etcétera). Fue en su momento un soplo de aire fresco que sirvió para cuestionar actitudes que se daban por buenas en el ámbito político.
Con el paso del tiempo, sin embargo, algunos de los protagonistas más destacados de aquel movimiento fueron radicalizando y simplificando sus ideas originales, configurándose en ciertos círculos intelectuales y políticos un conjunto de tópicos sobre los llamados nacionalismos periféricos que resultan tan insostenibles como aquellos que defienden los propios nacionalistas.
La acumulación de errores y lugares comunes es evidente en el ideario de Unión, Progreso y Democracia (UPD), el nuevo partido encabezado por Rosa Díez y Fernando Savater. En las páginas de este diario se han publicado en las últimas semanas algunos artículos propagandísticos sobre este partido. Vale la pena analizar sus propuestas, pues se presentan como soluciones sencillas y expeditivas a problemas muy complejos. Más allá de la simpatía o antipatía que puedan despertar el proyecto o las personas del nuevo partido, lo importante es determinar si las ideas que defienden son soluciones aceptables.
Uno de los planteamientos más desconcertantes del nuevo partido consiste en identificar el Estado de derecho con la igualdad de derechos en todo el territorio estatal. Es perfectamente legítimo apostar por la uniformidad y el centralismo, pero no hace falta para ello apropiarse de un concepto como el del Estado de derecho, que es neutral en cuanto a la organización territorial del poder. El Estado de derecho consiste en que los gobernantes cumplan la ley, evitando abusos de poder, y en que los ciudadanos disfruten de unos derechos fundamentales que, en la mayoría de los países, se recogen en una constitución escrita. Hasta el momento, ningún Gobierno ha modificado o violado los derechos fundamentales de los españoles. Otra cosa, que ya no tiene nada que ver con el Estado de derecho, es que pueda haber desigualdad entre territorios en cuanto a derechos no fundamentales. La igualdad ante la ley no quiere decir que la ley sea la misma en todo el territorio.
Nuestro ordenamiento constitucional permite que las comunidades autónomas puedan avanzar en distintas direcciones y a distintos ritmos en cuanto a las prestaciones y derechos no fundamentales que ofrecen a los ciudadanos de sus territorios. Si una comunidad autónoma decide, por ejemplo, dar una renta mínima a quien carece de ingresos, o suprimir el impuesto de sucesiones, nada le impide hacerlo. Normalmente, las diferencias entre unas comunidades y otras se deben al hecho de que en cada región haya mayorías de distinto signo político. Por ejemplo, las gobernadas por el Partido Popular (PP) son las que menos prestaciones sociales tienen, porque así lo decide la mayoría de los ciudadanos en esos territorios.
Habrá gente a la que no le guste la disparidad resultante entre unas regiones y otras, pero eso nada tiene que ver con el Estado de derecho. En países federales como Estados Unidos, la mayoría de edad, la pena de muerte, el derecho a abortar, el divorcio, los impuestos, las normas de tráfico y otras muchas cuestiones varían de Estado a Estado. De acuerdo con los argumentos que propalan los promotores del nuevo partido, Estados Unidos no sería un Estado de derecho.
Resulta también asombroso leer textos recientes de Fernando Savater sobre el partido nuevo en los que se habla de un fantasmal "derecho histórico a permanecer unidos e iguales en el Estado español". Eso es oponerse a los nacionalistas vascos o catalanes... robándoles directamente sus ideas. Si alguien defiende el "derecho histórico" a permanecer unidos, no podrá objetar nada a quienes reclaman el derecho opuesto, el "derecho a separarse". Ni permanecer unidos ni separarnos son derechos ciudadanos, se mire como se mire. Ser español no es un derecho, sino un hecho político, que a unos disgusta, a otros entusiasma y a algunos deja indiferente. Tanto la unión como la separación son proyectos políticos, no derechos.
Esta tesis sobre "el derecho a permanecer unidos e iguales" es el pretexto para combatir el nacionalismo vasco y catalán no con argumentos, sino con una buena dosis de nacionalismo español. De ahí el silencio elocuente de los ideólogos de este partido sobre el renacido nacionalismo español de la derecha. Ni una palabra por su parte sobre el nuevo "orgullo patriótico" que es tan evidente en ciudades como Madrid, con el uso de la bandera española hasta en el collar de los perros. Ni una palabra, como no sea de cariñosa reconvención, sobre los excesos "patrióticos" de los dirigentes del Partido Popular.
Tanta preocupación por la igualdad jurídica de los españoles contrasta con la escasa atención que se presta a la igualdad real entre los ciudadanos. Por supuesto, sobre políticas sociales de igualdad no se ha oído tampoco una palabra al nuevo partido. Y todavía peor: jamás se menciona el hecho de que la descentralización territorial haya supuesto una reducción de las desigualdades económicas entre territorios.
Las regiones más pobres de España son hoy menos pobres en relación con la media nacional que hace veinte años. La convergencia entre territorios se ha acelerado en estos últimos quince años, justo cuando los efectos del sistema autonómico se han agudizado. Es simplemente una falsedad afirmar que la descentralización esté produciendo mayor desigualdad.
El nuevo partido reclama la adhesión a la Constitución como instrumento con el que combatir los excesos de los nacionalismos. Sin embargo, es precisamente la Constitución de 1978 la que hace posible el desarrollo autonómico que, según ellos, rompe el Estado de derecho y elimina la igualdad entre las personas. De ahí que, en una extraña pirueta, propongan una reforma centralista de esa Constitución que, según ellos, es la base de nuestra convivencia.
No son sólo enmiendas a la Constitución que devuelvan al Estado central competencias perdidas lo que necesita España, según los ideólogos del nuevo partido. No; ellos señalan que, además, es necesario aprobar medidas de "regeneración democrática". El término elegido es tremendista. Si hay que "regenerar", es porque algo está "degenerado" en nuestro sistema. Aunque no son capaces de precisar lo que está podrido, proponen reformas de gran calado que son una garantía de desastre. Por ejemplo, apuestan por un cambio en el sistema electoral que impida a los partidos nacionalistas tener presencia -o una importante presencia- en el Parlamento español. Medida, sin duda, de profundas convicciones democráticas. Pero no está de más recordar que son precisamente los partidos nacionalistas de algunas comunidades autónomas los que tienen una representación parlamentaria más ajustada a su peso electoral, frente al PP y el PSOE, que están sobre-representados, e Izquierda Unida, que está manifiestamente infra-representada.
Si en España los partidos nacionalistas han sido cruciales en la gobernabilidad, es porque los ciudadanos no han querido apoyar partidos de centro que pudieran actuar de bisagra. Fracasó el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez y fracasó la Operación Roca. El apoyo a los nacionalistas es minoritario en el conjunto de España, pero es mayoritario en algunos territorios. Contra eso no puede lucharse con reformas institucionales, salvo que estemos dispuestos a sacrificar los elementos más esenciales de nuestra democracia.
La entrada de partidos nuevos en una democracia no supone necesariamente una mejora del sistema (baste recordar el GIL o la lista de Ruiz-Mateos). Depende de las posiciones que defiendan. Y en el caso del partido de Díez y Savater, su mercancía ideológica parece claramente averiada.
(Aunque al artículo le sobra mala baba, algunas de las cosas dice son para pensarlas un poco)
miércoles, 17 de octubre de 2007
Patrias
Hay una patria que nos concede la condición de ciudadanos. Hay una patria que nos facilita el pasaporte, que nos permite viajar siendo extranjeros documentados; hay una patria a la que damos parte del sueldo, a la que reclamamos algo en correspondencia, cosas concretas que ayuden mínimamente a la inalcanzable felicidad, una escuela, un hospital, un futuro no demasiado incierto. Hay una patria que está escrita en un pliego de derechos y deberes. La patria en la que los ciudadanos de nacimiento podemos disfrutar de la posibilidad de nacer y morir en el mismo sitio, la patria de aquel que, aun con todo, detesta su patria o la del que la disfruta porque deja atrás otra patria imposible. Es esa patria que se lleva en el pasaporte, ese salvoconducto al que nos aferramos en las fronteras donde más de una vez hemos visto cómo alguien lloraba desconsolado por haberlo perdido y convertirse de repente en nadie.
Hay otra patria. Aunque los neurólogos ya han dejado claro que los sentimientos están dirigidos por la cabeza, pervivirá en nosotros el gesto de llevarnos la mano al corazón. Hay otra patria, pues, que está en el corazón. Está compuesta de cosas íntimas, difíciles de explicar, aunque la literatura y la música se hayan deshecho en explicaciones. La calle en la que nacimos, la lluvia del pasado, los antiguos olores, la mano de tus padres, los juegos, las canciones tontas de la infancia, las palabras que te proporcionaban seguridad y las que te dieron miedo. Todo eso ya está contado, aunque nos encante repetir y escuchar la misma historia. Hay veces que los políticos confunden la patria cívica con la patria del corazón. Y hay ciudadanos que, lejos de desconfiar en quien se mete tan intrusivamente en las emociones, entienden que los partidos hacen bien en exaltarlas. Pero hay otros (entre los cuales me encuentro) que, cuando un político anima a salir a las calles para mostrar orgullo en el día de la patria, agitar banderitas, sentir alegría por la azarosa nacionalidad o aplaudirle a un carro de combate, optan por celebrar la fiesta a la manera de Brassens, levantándose tarde y disfrutando de la anhelada pereza. Placeres de la patria íntima en la que detesto que nadie se inmiscuya.
(Enorme, como siempre, Elvira Lindo, poca gente consigue en tan poco espacio condensar exactamente lo que pienso y nunca sabría decir tan clara y concisamente. Y lo hace una y otra vez...)
Música de fondo
Por Rodrigo Fresán, en Radar
Lloyd Cole es uno de los cantautores más inspirados en actividad: su trabajo en los ’80 con The Commotions ya era memorable, pero desde entonces su lirismo, su ironía y su delicadeza emocional no dejan de sorprender y abrigar. Ahora, tres discos en vivo en la BBC permiten repasar una carrera dedicada a las sutiles y lacerantes intermitencias del corazón. De yapa, otros dos discos de jóvenes y dignos colegas de ruta: Richard Hawley y Micah P. Hinson.

Hay música que –lo sabemos desde el vamos, porque no es otra cosa que la música de fondo del mundo, el soundtrack de la especie– nos acompañará para siempre. Música de fondo para la película de nuestra existencia tribal. Bach o Beatles en un Winco, Walkman, Discman, iPod o lo que venga. Da igual: siempre estará allí esa música y por lo general –hablo de mi caso, de mi generación– es música para siempre moderna que, por cuestiones de tiempo y espacio, nos viene de arriba, de nuestros mayores y a la que llegamos, felices, pero con la película irremediablemente empezada o cortada por razones de fuerza mayor como muertes y adioses.
Más interesante es el caso de la música de fondo privada, la que escucha uno por primera vez justo en el momento en que esa música empieza a escucharse por primera vez y que –de algún modo– intuimos será música que seguiremos oyendo hasta el último de nuestros días. La música que, sentimos, fue pensada para que nada más uno la oiga y la descubra. Conozco a amigos que les pasó algo así con The Cure o con Interpol. A mí me pasó, una noche de 1984, en una fiesta, cuando paré la oreja para atrapar mejor una canción que hablaba de una chica que "Tiene pómulos como geometría y ojos como pecado / Y es iluminada sexualmente por Cosmopolitan". Y seguí escuchando y en las siguientes canciones alguien explicaba que estaba "trabajando en mi gran novela inconclusa" y se hablaba de amigos que habían tenido "una sobredosis de Leonard Cohen" y de que "Nosotros los académicos no somos fáciles de desanimar / Lloyd, ya sabes que te dan tres frases ingeniosas por una libra" y de separaciones donde la chica metía sus cosas en un Citroën 2CV y adiós y se confesaba que "Creo en el amor, creo en cualquier cosa" y, al final, se nos preguntaba si "¿Estás listo para tener el corazón roto?" no sin antes ofrecernos un consejo de despedida: "Apóyate contra una biblioteca si de verdad quieres enderezarte". Y yo me acuerdo que pregunté, por Dios, qué era eso. Y me dijeron que era el nuevo y primer disco de una banda escocesa, que se llamaba Lloyd Cole & The Commotions y que el nombre del álbum era Rattlesnakes: debut perfecto y snob a la vez que sensible y sentimental y probablemente el único disco en toda la historia de la humanidad que haya mencionado o vaya a mencionar en sus letras a Truman Capote y a Norman Mailer. Y me mostraron un cassette importado. Y cuando se acabó y pusieron otro y nadie miraba, yo deslicé ese cassette con elegancia lloydcoleana en uno de mis bolsillos. ¿Y qué?
Y aquí estoy, 23 años más tarde, y lo sigo escuchando (no al cassette pero sí a lo que ese cassette contenía) como si fuera la primera vez pero con el valor y placer añadido de ahora saber perfectamente quiénes son y qué es todo eso.
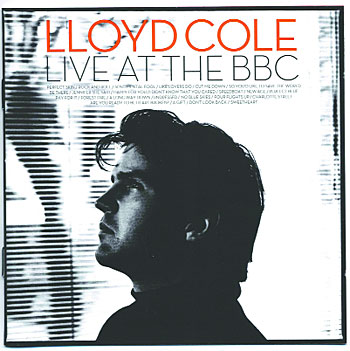 epigrafe
epigrafeAmigo flamante
Y así fue como me fui comprando los otros dos discos que sacó esa banda y todos los solistas de Lloyd Cole que siguieron después y no me pierdo ninguno de sus conciertos casi secretos cada vez que viene a Barcelona y volví a comprarme la edición conmemorativa y de-luxe y rebosante de bonus-tracks de Rattlesnakes que salió en el 2004 y hasta pensé muy seriamente en subirme a un avión para asistir a la breve reunión de Cole con los suyos ese mismo año.
Y acabo de ir a buscar los recién aparecidos Lloyd Cole & The Commotions: Live at the BBC Volume One, Lloyd Cole & The Commotions: Live at the BBC Volume Two y Lloyd Cole: Live at The BBC. Tres compact-discs dobles recopilando actuaciones en vivo en estudios y en festivales para ser posteriormente emitidos por la emisora en cuestión. Y, sí, hay algo de inquietante en que un artista que creció mientras uno envejecía –emitiendo despachos que comienzan como tórridos blues estudiantiles hasta alcanzar la crisis de la mediana edad y descubrir que esa chica que entra al bar ya no te mueve un pelo– edite artefactos nostálgicos convirtiendo, automáticamente, nuestra juventud en algo fácil de datar y de ubicar en un determinado y preciso instante. No es grave, nadie se salva y queda el consuelo de mantener o de recuperar algo de todo aquello diciéndonos que escogimos bien, que estuvimos y que seguimos estando en buena compañía.
 epigrafe
epigrafeEl primero de los cds se ocupará de recuperar, en vivo, la totalidad de Rattlesnakes ("Cuando éramos tan anti-rock'n'roll, sacos de corderoy y zapatos de gamuza" comenta Lloyd Cole en las tan graciosas como incisivas liner-notes) e incluye un antológico concierto en el Hammersmith Palais. El Volume Two se concentra en el muy exitoso –cortesía del acelerado single "Lost Weekend"– Easy Pieces (1985), que a la banda nunca le gustó mucho por las prisas para capitalizar el buen momento y la producción de los creadores del Sonido Madness. Pero lo mismo incluye momentos perfectos como "Rich" y "Pretty Gone" y "Cut Me Down" (ideales para incluir en un inevitable musical de Broadway que ya llegará de El gran Gatsby) y esa puesta al día flemática de Hank Williams que es "Why I Love Country Music". Lo que aquí vale es el histórico concierto en Glastonbury 1986, donde hay rarezas como "Old Hats", sorpresas como el "Mistery Train" de Elvis, anticipos de lo que vendrá como "Mr. Malcontent". Todo en una tarde de verano en la que –según Cole– "nunca sonamos mejor: queríamos ser los Talking Heads y queríamos ser los Rolling Stones y no nos habíamos dado cuenta de que para entonces ya éramos nuestra propia amalgama". Y como prueba incontestable estremecerse con ese instante perfecto en que "Brand New Friend" se funde sin problemas con "You Can't Always Get What You Want". Lloyd Cole & The Commotions duraron apenas un disco más juntos: esa obra maestra sobre el fin de la adolescencia (a los 29 años) que es Mainstream (1987), incluyendo maravillas como "Jennifer She Said" y "From the Hip". Después, Cole decidió seguir por la suya e irse a vivir a New York "no para ser un solista sino para no estar en una banda; ya no quería que mis decisiones privadas impactaran en otras personas".
De eso trata Lloyd Cole: Live at the BBC –de la distancia que va de Lloyd Cole (1990) hasta ese otro milagro que es Love Story (1995)– y de un fascinante malentendido. Porque está claro que los de la discográfica querían una especie de George Michael heterosexual para yuppies y lo que quería Lloyd era ser un nuevo Leonard Cohen perfumado con una pizca de Lou Reed (de ahí los nobles covers de "New Age", "A Gift" y "Rock and Roll" saliendo de "Perfect Skin"). Esta primera etapa solista de Cole aparece más que bien representada en un concierto de 1995 registrado en el Hammersmith Odeon, de regreso en casa, y orgulloso de sus nuevas canciones como "Sentimental Fool" y "Like Lovers Do", "Happy There", "I Didn't Know That You Cared" y "Be There", que lo devuelven al sonido romántico de Rattlesnakes pero con unos cuantos miles de kilómetros más en el cada vez más curtido motor del corazón, esa sucursal del cerebro que suena igual que un reloj o que una bomba de tiempo.
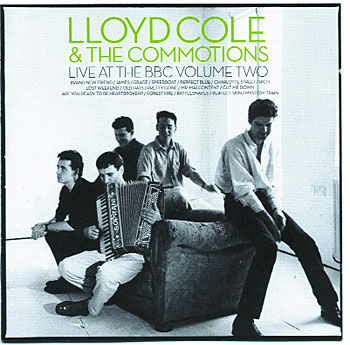 epigrafe
epigrafeOtros dos
Y está claro que lo que me pasó y me sigue pasando con Lloyd Cole cada vez me pasa menos. Los años, la impaciencia, la mayor exigencia con los demás que no siempre es la mayor exigencia con uno mismo. Pero aun así, de tanto en tanto... Lo que me sucedió con Lloyd Cole me pasó también con el primer disco de Richard Hawley (Richard Hawley, 2000) y el primero de Micah P. Hinson (Micah P. Hinson and The Gospel of Progress, 2004). La certeza absoluta de que uno y otro habían llegado a la casa de mis tímpanos para quedarse a vivir.
Hawley –merecidamente considerado el Sinatra de Sheffield– acaba de sacar un nuevo puñado de canciones atemporales en su opus 5, Lady's Bridge, y Hinson despacha Micah P. Hinson Presents A Dream of Her:, un capítulo cuatro con forma de mini-álbum de apenas tres canciones que llenan mucho más que un larga duración de muchos. Y la inclusión de ellos en esta página –de quienes ya se habló en extenso en otras ocasiones– no me parece caprichosa. La voz almibarada y orbisoniana de Hawley en "Roll River Roll", el tono de predicador sureño y prematuramente anciano de Hinson en "A Dream of Her" pegan muy bien con la suavidad dandy de la garganta de Cole. Los tres son –cada uno a su manera– dedicados crooners. Disciplinados baladistas celestiales con vistas preferenciales al infierno de los sentimientos desatados. Y si to croon equivale a "cantar bajito", estos tres nunca alzan la voz pero truenan sin pausa con su relampagueante sabiduría.
Por eso, cada vez que pueda, volveré a escribir sobre él y voy a seguir escribiendo sobre ellos.
Y lo de antes, lo del principio: música de fondo, música profunda, música con sedimento, música para ahogarse en ella sabiendo que, al final, te van a tirar la soga de un verso. Y así, el privilegio de que la vida siga orbitando alrededor de algunas pocas letras y músicas de otros que se sienten como propias y que –agarrado a ellas para siempre– uno ya no las va a soltar nunca. Esas que –cuando se escuchan al pasar o en perfecta quietud– nos hacen decirnos: "Están tocando nuestras canciones".
martes, 16 de octubre de 2007
Albricias, un nuevo partido
Si empezamos a contar desde que se establece el sufragio universal, la democracia en Europa apenas alcanza un siglo de antigüedad. La larguísima historia antidemocrática que cargamos sobre las espaldas, debiera al menos servir para frenar la actual exaltación hagiográfica. Porque no sólo se defiende el principio fundamental de gobierno de la mayoría, respetando los derechos, tanto de las minorías, como de los individuos, lo que parece bastante razonable, sino que este fervor se extiende a formas concretas de su implantación que a menudo producen efectos nocivos.
Para acallar cualquier crítica que surja sobre las formas concretas de institucionalización de la democracia, basta con apelar a la ingeniosa ocurrencia de Churchill de que es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Tendrá los defectos que se quiera, pero cualquier alternativa sería mucho peor. Argumento archiconservador que deja vía libre a que se cuelen no pocas prácticas que deberían corregirse. Lo peor es que fortalece el dogma de que no cabría otra forma de democracia que la establecida, bloqueando así el debate sobre su naturaleza y posibilidades, inherente a una verdadera convivencia democrática. Se rechaza toda adjetivación de la democracia, en primer lugar, la que contrapone la establecida a cualquier definición de una "verdadera" democracia. En el fondo subyacen dos ideas irreconciliables de democracia, una la entiende como un estadio ya inamovible en la perfección a que habría llegado, la otra como un proceso en continuo perfeccionamiento.
Pero no olvidemos que la democracia, como cualquier otra forma de gobierno, al final tiene que ver con el poder, que supone siempre una relación asimétrica entre los que lo detentan y los que carecen de él. El que el poder en democracia resida en el pueblo ("poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo", según reza el concepto fuerte de democracia) sirve de legitimación, pero no deja de ser una ficción, porque el poder repartido por igual entre todos implica su disolución pura y llanamente, poder de ninguno, a lo que sólo aspira el anarquismo. En las democracias establecidas el poder que ejercen siempre unos pocos no desaparece absorbido por todos, sino que se traslada del pueblo a sus representantes. La gran ventaja de la democracia representativa es que, acorde con la voluntad mayoritaria, cuenta con mecanismos para traspasar el poder de un grupo a otro de manera pacífica.
Pues bien, la democracia representativa, aquella que transfiere el poder a los representantes elegidos, necesita de los partidos políticos, como los agentes que organizan la competitividad electoral. Los partidos políticos surgieron como organizaciones electorales que sólo funcionaban en vísperas de elecciones. Fue la socialdemocracia la que creó el modelo de "partido de masas", incrustado en la clase obrera, con una actividad social, económica y cultural que sobrepasaba con mucho la meramente parlamentaria.
Hoy los partidos socialistas en nada se distinguen de los demás partidos -¿para qué sirven "las casas del pueblo", si es que siguen existiendo?- reducida también su actividad a ganar elecciones y a proponer las personas que ocupen los cargos que se consigan en el reparto de votos. La única diferencia con los primeros partidos políticos de finales del XIX, que se ocupaban tan sólo de ganar elecciones y repartir el botín entre los suyos, es que ahora la campaña electoral dura toda la legislatura.
Los partidos políticos, imprescindibles para organizar la selección de los grupos que acceden al poder, son a la vez la mayor carga que aguanta el sistema. Cada vez más alejados de la sociedad a la que dicen representar, crean sus propios mecanismos internos de ascenso, no precisamente democráticos, que setraducen en una cultura política propia que tiende a alejarse de la que prevalece en la sociedad. Con el paso del tiempo, a la cúspide de los partidos llegan únicamente personas que han pasado toda la vida en el partido, con la socialización política adecuada para ascender en la burocracia partidaria, pero sin experiencia directa de lo que ocurre fuera; en el mejor de los casos han ocupado cargos en la Administración local, autonómica o estatal que les ha permitido echar un vistazo a los problemas reales, pero siempre a través del cristal coloreado por el partido al que pertenecen.
De espaldas a la sociedad, los partidos dependen por completo de las asignaciones públicas, lo que robustece a las cúspides, que no necesitan ya del empuje o del apoyo económico de los afiliados. Si no se conforman con ocupar el ocio en asambleas irrelevantes, los que se inscriben en un partido pretenden vivir un día de la política, sea porque tienen una vocación política que les lleva a renunciar a una vida profesional, bien porque no tienen mejor encaje en la sociedad. En ambos casos, se asciende como miembro de un equipo que encabece un posible líder. Hacer carrera política exige vincularse a un clan desde la fidelidad absoluta.
El resultado es que los reclutados por los partidos políticos para ocupar los cargos de mayor responsabilidad suelen ser inferiores a los que destacan en las distintas profesiones, aunque cada vez más se recurra al prestigio de personas que han alcanzado un cierto éxito social, o han descollado en la Administración. Aun así, la imagen de los pocos políticos profesionales que llegan al conocimiento de la gente acrecienta el alejamiento de los partidos, máxime cuando el debate se reduce a la descalificación personal de los líderes de los partidos con los que se compite.
El mayor fallo de nuestras democracias representativas radica en los partidos políticos. A menudo, sus miembros, intelectual y moralmente, están por debajo de la media nacional. La experiencia muestra que, después que dejó de serlo el Parlamento, el partido político no es la mejor forma de seleccionar a los que detentan el poder. Al cimentarse el oligopolio de los grandes partidos, como el de los grandes bancos, seguros de que no les van a salir fácilmente competidores, con el paso del tiempo esta deficiencia no hace más que aumentar.
Tan necesaria como es la crítica de los partidos políticos, tan difícil es encontrar una alternativa viable. Como siempre en política, más que cambios revolucionarios, cuyos costos suelen ser mucho más altos que los beneficios, habrá que ir manejando el problema con pequeños retoques. Una corrección que parece hacedera, aunque inercia social, estructura de poder y normativa concurran para impedirlo, es que un nuevo partido con gente nueva y nuevas ideas consiga colarse en el sistema establecido que, claro está, los que lo controlan lo quieren cerrado y definitivo. El que se introduzca un nuevo partido que aporte aires nuevos contribuye a renovar todo el sistema de partidos, aunque a la larga termine también por adaptarse, pero lo hace desde el nivel que impuso en su ascenso, al que también tuvieron que acomodarse los demás partidos.
El que, contra todo pronóstico, lograra imponerse un partido "verde" en los setenta en Alemania, no sólo colocó el tema ecológico en el lugar que le corresponde, sino que supuso una apertura de los demás partidos hacia la sociedad y la democracia interna. Tres decenios más tarde, una vez que los "verdes" se desprendieron de algunos maximalismos, han terminado por igualarse a los demás partidos que tampoco pudieron dejar de acoplarse a su mensaje.
Todas estas reflexiones vienen a cuento ante el nuevo partido que se ha presentado en Madrid el 29 de septiembre. Es difícil que logre romper el oligopolio de los partidos establecidos, leyes y reglamentos, ayudas estatales e inercias, lo protegen. Pero es la única esperanza de que entre un poco de aire fresco en el sistema. Ojalá que cortemos el que siga amontonándose mugre y cochambre hasta que un día el sistema salte en mil pedazos, como ha ocurrido varias veces en nuestra historia. Confío en que sean suficientes los españoles que prefieran pequeños remiendos a esperar que un día se derrumbe el edificio, y otra vez a empezar desde los escombros.
Ignacio Sotelo, en El País de 13 de octubre de 2007 (el artículo es de pago)
Otra perspectiva
Pocos pondrán en duda que el discurso oficialmente correcto en la sociedad vasca está definido por el nacionalismo, tomado éste en toda su extensión. El debate público está definido en los términos que quiere el nacionalismo. Los términos significan lo que el nacionalismo quiere que signifiquen. Los argumentos a debatir son los establecidos por los nacionalistas. Es la gramática y la semántica nacionalista las que rigen el debate público y pretenden regir el pensamiento correcto de la sociedad vasca y de cada uno de sus ciudadanos.
Para buscar soluciones a nuestros problemas -negándonos así a uno de los imperativos del discurso oficial nacionalista y correcto, que afirma que sólo existe un problema y una solución: el conflicto y la consulta, respectivamente- bueno sería tratar de salir de esa corrección y colocarnos en otra perspectiva, poner en duda las reglas del discurso oficial. Ello nos ayudaría bastante más que la procesión de mediadores internacionales, que probablemente tanto nos cuestan, y que no aportan nada en absoluto para lo que podamos necesitar. Será mejor intentar ser un poco extraños a nosotros mismos en lugar de rodearnos de tantos extranjeros.
Leo en los periódicos del pasado domingo que el lehendakari dice que Zapatero debiera mirar lo que se hizo en Gran Bretaña, donde al Gobierno ni se le ocurrió encarcelar a los miembros dirigentes del Sinn Fein. Pero lo que no dice, la otra perspectiva necesaria contra el oficialismo y la corrección nacionalista, es que esos dirigentes no detenidos por el Gobierno británico eran al mismo tiempo dirigentes del IRA, y no meros monaguillos de la organización terrorista como lo son los dirigentes de Batasuna. Y lo que dice esa otra perspectiva contra el discurso oficial nacionalista, muy correcto él, es que el Gobierno británico ha anulado la autonomía de Ulster siempre que lo ha creído necesario, sin que nadie en Gran Bretaña protestara.
El discurso oficial y correcto del nacionalismo ha conseguido que todo el debate esté establecido en términos de ingeniería jurídica. A este paso terminaremos siendo especialistas en Derecho Internacional, en la decisión del Tribunal Supremo de Canadá y en la Ley de Claridad, profundos conocedores de las arquitecturas estatales posibles desde una perspectiva federalista, federalizante, confederal, y todo lo que haga falta. Otra perspectiva nos llevaría a constatar, no más, que Quebec es una sociedad básicamente homogénea en términos lingüísticos y culturales, lo que le diferencia profundamente de la sociedad vasca, en la que si alguna homogeneidad existe es la de que nadie es ajeno a la lengua española, y no en la otra dirección. Pues, como alguna vez ha afirmado uno de nuestros mejores escritores en euskera, si consideráramos real-esukaldunes, euskaldunes de verdad, a quienes usaran dicha lengua de forma exclusiva al menos dos horas al día, no pasaríamos de 200.000 personas, y nos veríamos obligados a pedir derechos de minoría.
Pero oponerse al discurso oficialmente correcto del nacionalismo significa también tratar de escapar de ese dominio absoluto de la perspectiva de la ingeniería jurídica. Entre otras cosas porque escamotea el meollo de la cuestión, que es lo que le interesa al discurso oficial. Y el meollo de la cuestión, que algunos nacionalistas conocen perfectamente cuando afirman que las leyes, el entramado jurídico, debe estar al servicio de la realidad social, no es otro que el de una realidad social tremendamente compleja y plural. Una realidad que no se puede abordar desde términos que implican homogeneidad total, como el de soberanía, ni siquiera cuando se la convierte en el oxímoron mayor del reino al calificarla como cosoberanía. Una realidad que no se deja agotar en determinados significados que se le dan al término pueblo en el discurso oficial y que exige a gritos una definición pactada -compromiso, indeterminación, acuerdo que implica renuncias- antes que las unilateralidades de significación que pretende la ciencia jurídica.
Si tomáramos en serio el esfuerzo de mirar nuestras cosas desde otra orilla, desde otra perspectiva, si hiciéramos realmente el intento de superar las estrecheces del discurso oficialmente correcto, probablemente llegaríamos a una pregunta básica, de la que huye como gato escaldado el nacionalismo imperante entre nosotros: ¿son realmente nacionalistas quienes permanentemente plantean propuestas cuyo resultado inmediato, antes de que puedan ser llevadas a cabo, es el de la división de la sociedad que pretenden una y homogénea como nación? ¿Qué tipo de nacionalistas son los que quieren construir la nación amputándola para ello primero?
El discurso oficialmente correcto afirma sin cesar que sus pretensiones se basan en la Historia, en los derechos históricos, en lo que se debe a un pueblo milenario. Pero desconocen la historia, la cercana y la lejana, del pueblo cuyos derechos dicen reclamar. En mi ingenuidad, me atrevería a afirmar que Ibarretxe desconoce, incluso, la historia y la tradición del EAJ-PNV, pues de otra forma no se entiende muchas de sus actuaciones.
No hace mucho tiempo que en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información colgaba en el atrio central una pancarta que decía así: 'Garena izateko bidean'. Preguntados los alumnos de un grupo que cursa sus estudios en euskera, apenas eran capaces de desentrañar el significado de la pancarta. Pero en ella está perfectamente formulada la contradicción inherente al nacionalismo: nuestro pasado es el fundamento de los derechos que reclamamos. Pero ese pasado sólo existe en cuanto es futuro a construir. La típica petición de principio: el futuro se fundamenta en el pasado, pero el pasado no existe como tal, sino que debe ser construido en el futuro.
Y si el nacionalismo sólo se puede definir por medio de esa contradicción, es porque en su profundo interior percibe que la historia de Euskadi no da para más, no da para todo lo que se la quiere utilizar, porque es más compleja, más complicada, más plural que lo que exigiría el sentimiento nacionalista. Una historia de divisiones internas; de guerras civiles, de guerras entre vascos; una historia en la que vascos matan a vascos; una historia de dobles lealtades, de doble patriotismo; de diferenciación y participación, al mismo tiempo, en una entidad superior. Una historia en la que los dos únicos momentos unitarios -Álava, Guipúzcoa y Vizcaya unidas en una estructura política común- lo han sido los dos momentos estatutarios, en 1936 y a partir de 1980. Los dos momentos que más odian los que se creen más nacionalistas que nadie.
El sociólogo Richard Sennet ha analizado lo que él denomina comunidades autodestructivas. Son las comunidades que se fundan sobre un sentimiento de pertenencia, pero que sólo se construyen a partir de una formulación de ortodoxia respecto al sentimiento en el que se basan. Sólo que la ortodoxia tiene el efecto de ir carcomiendo desde dentro la propia comunidad que quiere mantener unida en la pureza del sentimiento de pertenencia. Siempre hay algún detentador de la verdadera ortodoxia, alguien que es más puro que los otros, alguien que pertenece más a la comunidad que los demás, que se siente con el derecho de ir expulsando de la verdadera comunidad a quienes cree que no pertenecen de forma suficientemente ortodoxa a ella. Y la comunidad se autodestrye. Desde dentro, no desde fuera.
¿Quién es nacionalista hoy en Euskadi? ¿Los que dicen serlo, aunque estén continuamente poniendo en peligro la cohesión de la sociedad vasca? ¿O los que, tomando en serio la complejidad y el pluralismo de esa sociedad, tratan de formular el término nación en sentido no nacionalista, cívico, sin la exigencia de un sentimiento de pertenencia exclusivo? No es cuestión de entablar batallas por ver quién es el verdadero nacionalista. Se trata de un ejercicio metódico de oposición al discurso oficialmente correcto del nacionalismo imperante. Se trata de recuperar aquella idea de Mario Onaindía, de que cuando se ha conseguido el reconocimiento de la existencia de una sociedad diferenciada, pero sin negar su complejidad interna, cuando se ha conseguido un Estatuto como el que gozamos, nadie tiene derecho a reclamarse nacionalista. O lo somos todos, o no lo es nadie. Es lo que llamó posnacionalismo. Es otra perspectiva. Otro discurso.
Joseba Arregi, en El Correo del 15 de octubre de 2007
¿Nacionalismo posmoderno?
El nacionalismo es hijo de la Modernidad, tanto en la versión republicana o francesa como en la romántica o alemana. En el nacionalismo cívico que emerge de la Revolución de 1789, el individuo es el fundamento de la vida social. Emancipándose de otras fuentes de conocimiento como la tradición o la revelación, la razón se autonomiza y se manifiesta encarnada en el individuo, que el pacto social transforma en ciudadano, nuevo referente de valores políticos con vocación de universalidad: la libertad que proponen los liberales, la igualdad ante la ley que sostienen los demócratas y la participación de todos que defiende el republicanismo. Pero individuo, libertad, igualdad, democracia, universalidad no dejan de ser abstracciones metafísicas cuya concreción política se lleva a cabo a partir de un eurocentrismo indisimulado.
«Toda nación tiene derecho a constituir un Estado independiente». Esta formulación del nacionalismo romántico, debida a Mancini y anticipada en los escritos políticos de Fichte, impulsó en el siglo XIX la creación de los Estados de Italia y Alemania y ha sido invocada después como pieza de legitimación en innumerables operaciones reivindicativas de un Estado nacional propio. Dos son los principios básicos contenidos en esta tesis, el principio identitario y el principio soberanista. Existen naciones, es decir, pueblos cuyos miembros comparten unos mismos rasgos étnicos (lengua, cultura, religión, derecho, historia...) y, conscientes de su común pertenencia, desean disponer de instituciones de poder propias. Y, segundo, toda nación, por el hecho de ser tal, es sujeto de soberanía, esto es, se halla legitimada para dotarse de la estructura política que libremente decida (independencia, federación con otras naciones con derecho a secesión, estatuto especial dentro de un Estado plurinacional, etcétera).
Esta versión canónica del nacionalismo cultural, o versión fuerte, como corresponde a los tiempos de la Modernidad que la vio nacer, pretende basarse en evidencias empíricas o filosóficas incuestionables. En contra se sitúan oposiciones igualmente fuertes, que afirman, primero, que las identidades étnicas no existen, son una pura invención, y, segundo, que los únicos sujetos de soberanía legitimados por el derecho son los Estados-nación actuales más las colonias más los territorios ocupados. ¿Cabe un tercer espacio en este frente dialéctico para un nacionalismo dispuesto a repensar sus conceptos fuertes de identidad y soberanía?
Explican los psicólogos que la identidad personal es la resultante de una elaboración compleja en la que intervienen dialécticamente tanto las representaciones que un sujeto tiene acerca de sí y de su proyecto de vida, como las representaciones que luego transmite a los demás y las que éstos a su vez le rebotan. La identidad es, por tanto, una autodefinición, un autoconcepto, la máscara-persona (como intuyeron los griegos), cuya significación compartida posibilita la vida social. Algo similar sucede en el plano colectivo. La identidad nacional no es una esencia objetiva que fluye a lo largo de la historia manifestando el espíritu de cada pueblo, como afirma el romántico. Tampoco es una invención carente de realidad y fabulada por las elites locales para mantener sus privilegios ante la amenaza universalista. Es una autorrepresentación, pero construida a partir de hechos diferenciales constatables y generadora de intensos sentimientos de pertenencia. Es una autoimagen que opera como memoria histórica, fuerza movilizadora y proyección de los deseos colectivos, eficacísima proveedora de sentido y capaz de explosionar, merced a su componente libidinoso, como un arma de opresión o como un grito de libertad.
Desde la convicción de que las identidades pertenecen al ámbito del acontecer y no del ser (por emplear la jerga heideggeriana), una praxis posmoderna no ha de estar a favor ni de las identidades étnicas, representaciones mutiladas de una homogeneidad ilusoria, ni de las identidades puramente civiles, que en vano ignoran la trama tozuda de la diversidad cultural. Una tercera vía es posible: la construcción de identidades plurales. Lo que significa propiciar identidades inclusivas y no excluyentes; identidades que reflejen la heterogeneidad cultural y no la pretensión impositiva de una parte; identidades abiertas y disipativas, no cerradas; identidades dinámicas, inestables, contaminadas, y no estereotipos referidos a un paraíso perdido; identidades afirmativas y relacionales, no las que se basan en la negación y execración del otro; identidades modestamente elaboradas con los materiales, diferenciales y comunes, que caracterizan una cultura particular, y no delirios alimentados por macrovisiones totalizadoras.
No es menos frágil el concepto de soberanía que el de identidad. La clase burguesa que accedió al poder tras la Revolución francesa, encontró en la idea de soberanía que Bodin había desarrollado para legitimar el absolutismo monárquico un eficacísimo mecanismo racionalizador. Transformada aquélla en soberanía popular, dio soporte a la implantación a sangre y fuego de las nuevas instituciones liberales. Pero cuando los defensores del Estado-nación intentan convertir lo que fue un principio operativo en principio metafísico de legitimación, el discurso soberanista aparece plagado de paradojas y contradicciones. Ni el principio es demostrable, como ya acusara Duguit, ni el concepto mismo de soberanía escapa a una vulgar tautología, donde un país soberano es sencillamente aquél que se autodefine y es reconocido como tal. O ¿qué decir de las fronteras? ¿Qué sentido tiene buscar algún vestigio de racionalidad en el actual 'estatu quo', resultado de guerras, conquistas, pactos de poder o encamamientos regios?
En la medida en que, según la observación ya tópica, la Modernidad es dogmática monoteísta cristiana secularizada, se comprende que sus tesis políticas estén impregnadas de sustancia metafísica y que el pensamiento fuerte que desarrollan abunde en dicotomías y conceptos cerrados. Así, no hay alternativa posible entre nacionalismo cívico o cultural, ciudadanía o identidad, universalismo o tribu, Humanidad o patria, Ilustración o barbarie, igualdad o diferencia, contrato social o sentido de pertenencia, individuo o pueblo, integración o multiculturalidad. O la soberanía compartida es una contradicción 'in terminis', lo mismo que nacionalismo democrático o, incluso para algunos, patriotismo constitucional.
Vivimos tiempos de mestizaje y des-soberanización. El concepto de una ciudadadanía compleja y de un nacionalismo capaz de integrar todas las dicotomías señaladas no es sólo epistemológicamente posible sino políticamente desafiante para todo partido que no se crea depositario de verdades metafísicas o legadas por la historia. Para disgusto de muchos, la posmodernidad enseña que la debilidad como actitud intelectual y la ambigüedad como praxis política pueden ser excelentes virtudes.
Pedro Larrea, en El Correo de 16 de octubre de 2007
¡Vuelven los jacobinos!
Vamos a empezar por una fugaz explicación de lo de 'jacobino' -término que el lector no tiene por qué conocer- y que puede interpretarse histórica o peyorativamente. Históricamente, fueron el núcleo duro de los revolucionarios franceses, que en 1789 se reunían en el parisino convento de los frailes jacobitas. El corazón de su ideario era construir una nación de ciudadanos iguales y laicos; aniquilando por el camino a la monarquía, la nobleza y la iglesia católica (y con ellas, a las creencias y tradiciones que estas encarnaban). Su gran éxito fue la creación de una nueva Francia; ésta consiguió en pocos años unirse y fortalecerse de tal modo, que en poco más de una década, no sólo había consolidado su revolución sino que se dedicó a conquistar Europa. En su demérito está la reducción a su mínima expresión de la rica variedad lingüística, jurídica e institucional; en muchos casos, en contra de la voluntad de la población y a costa de ríos de sangre.
En cuanto a su acepción peyorativa, puede tener una o dos versiones. La más generalizada es la de 'demagogo' y 'revolucionario' (o 'violento'); por el estilo de que hicieron gala los jacobinos históricos. Otro, es el sentido que le vienen dando los líderes separatistas de las naciones sin Estado de Europa, que llaman así a los 'centralistas' y 'unitaristas' de los partidos estatales que se oponen a que ellos tengan la posibilidad de tener un Estado propio (y puedan llegar a hacerle lo mismo a sus propios traidores-separatistas).
Pues bien, en este artículo, empleo el término en el segundo de los sentidos peyorativos. Porque nuestros jacobinos de la UPD -al igual que sus predecesores- son igualitaristas, estatistas, anti separatistas, laicos, y provienen de la izquierda; pero no son violentos ni demagógicos, más bien lo opuesto. Curiosamente, sus principales ideólogos son también donostiarras, como los primeros jacobinos españoles; aquellos burgueses que el 4 de agosto de 1794 entregaron San Sebastián a los franceses sin pegar un tiro, y luego trataron de colaborar con ellos (cosa que pocos consiguieron, pues varios de sus líderes acabaron en cárceles francesas). Librecambistas antiforales, simpatizaban con los ideales de una revolución burguesa que acabara con las aduanas interiores y el acaparamiento de los cargos públicos por parte de los jauntxos. No me cuesta nada imaginarme a Savater 'sans culote', con la escarapela y un volumen de Voltaire bajo el brazo.
Los nuevos jacobinos prometen refrescar el triste y anquilosado panorama político español, aportando un nuevo estilo de hacer política que debería anteponer la aplicación de su programa sobre los intereses de los aparatos de los partidos. Algo así como un partido político 'alternativo'. También aportan un ideario diferenciado, pues prometen defender la igualdad de todos los ciudadanos a través de un Estado fuerte. Un tercer rasgo principal, que denota el origen socialista de sus principales ideólogos, es la promoción de los valores cívicos frente a cualquier intromisión de la Iglesia; que se concreta en su defensa de la asignatura de Educación para la ciudadanía. Finalmente, se distinguen por su potente origen intelectual, pues la presencia de Savater, Martínez Gorriarán y Buesa (junto con el apoyo explícito de otros como Boadella y Vargas Llosa) les otorga un caché del que carecen los otros partidos. A diferencia de sus oponentes, estos vienen frescos y con unas cuantas ideas muy claras; producto de una reflexión acerca de lo que ellos perciben como graves problemas para los ciudadanos.
Y tras el 'lanzamiento' ahora viene la implementación del ideario. Entre los retos más complejos que se les presentan, yo destaco cuatro. En primer lugar, hacer llegar su mensaje al electorado, careciendo de dineros empresariales y de aparato burocrático. Por ello, el tratamiento de los medios de comunicación va a ser un factor clave; y no lo van a tener nada fácil, porque el día de su presentación entraron en el minuto 14 del telediario de 'La Primera', durante unos cuarenta segundos, cómo sexta noticia, y detrás de otra aburrida intervención de Moratinos. Que se preparen Tampoco creo que les vaya a tratar bien la prensa derechista; consciente de que la prosperidad de este partido también puede restarle votos al PP (siendo prioritario para esa prensa que deje de gobernar Zapatero).
Otro reto va a ser el mantenimiento de su idealismo inicial. Porque siendo posible encontrar algunos políticos idealistas, más difícil es que los encuentren con las mismas ideas que ellos, y si encuentran los suficientes veremos cuanto les dura; porque pueden acabar con los mismos vicios clientelares que vienen a combatir. Ahí está, como precedente, el espectáculo de las peleas en Ciutatans. Problema que se agravará con el desembarco de políticos rebotados de otros partidos; con toda la experiencia que ya han acumulado en la marrullería para permanecer en la poltrona.
El tercer reto es un sistema electoral que favorece el voto útil y su concentración provincial. Solo tienen verdaderas opciones en las circunscripciones con mayor número de escaños. Al final, la paradoja puede ser que debiliten lo suficiente a los dos grandes partidos, como para que dependan aún más de las formaciones independentistas. Puede así acentuarse la actual deriva hacia un parlamento 'a la israelí', que aumente aún más el mercadeo de asientos y prebendas.
Por último, les auguro escaso éxito en su principal preocupación y lugar de procedencia. Cuantitativamente, solo tienen alguna posibilidad real en Vizcaya (presentando a Rosa Díez y arriesgándose a que no salga). Téngase en cuenta que, a pesar de los excesos de los independentistas, el sentimiento vasquista sigue siendo tan fuerte como justificado; porque la realidad actual y la historia lo avalan ante una población que -como todas las del mundo- antepone el bienestar material a la solidaridad. Guste o no, la tradición foral y el Cupo son parte importante de las señas de identidad de este pueblo y constituyen unos derechos colectivos muy arraigados. No se puede negar que sean unos privilegios, pero lo cierto es que nos vienen sentado fenomenal desde tiempo inmemorial; resultando imprescindibles para financiar un doble sistema educativo, dos culturas y el caro régimen asistencial vasco. Los vascos con mala conciencia -que no creo que sean muchos, porque a lo bueno cualquiera se habitúa- se apuntan a una ONG; no les veo votando por la derogación del actual régimen fiscal.
Lo que sí me atrevo a vaticinar son algunos resultados de la aparición de la UPD. En primer lugar, la reducción del voto a un PSE más vasquista que socialista y a un PP tan exaltado como exagerado; porque Rosa Díez y su gente resultan más estimulantes y creíbles para el votante constitucionalista templado. También es posible que sirvan de revulsivo para los grandes partidos, obligándoles a reflexionar sobre sus renuncias ideológicas y sus políticas de pactos. De ser así, no sería poco, pues habrían contribuido a la regeneración de la clase política. También en sentido positivo, PSE y PP se verán un tanto aliviados de las iras de los independentistas más exaltados, que ahora deberán repartir entre tres sus agresiones (aunque estos siempre pueden superarse, 'arrear' aún más, y que populares y socialistas sigan tocando a lo mismo). En resumen, que el espectáculo de la política va a estar muy animado en este nuevo curso y los periódicos seguirán sin ser monopolizados por las noticias de deportes.
Ignacio Suárez-Zuloaga, en El Correo de 15 de octubre de 2007
lunes, 15 de octubre de 2007
El final de una ilusión
Sábado por la tarde. Mayo de 1968 en la Universidad de Madrid. Para los que empezamos a estudiar aquel curso, el recital de Raimon en la Facultad de Económicas fue sin duda el acto más masivo e intenso de la lucha antifranquista universitaria. Permitido en principio, aunque terminó con la correspondiente carga policial, el fervor y la exaltación reinantes le dieron un significado único. Hoy me viene a las mientes al pensar, en situación bien diferente, en el final del bellísimo poema de Espríu, que conocíamos a través de la canción de Raimon: “ara digueu: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”. La inmensa mayoría de los que coreábamos a Raimon sabíamos de su catalanismo y del sentido reivindicativo de la lengua catalana de los versos de Espríu, pero creíamos, implícitamente, aunque sin la menor duda, que su reivindicación era ante todo de las libertades políticas proscritas, que nos afectaban a todos y, por tanto, también al nacionalismo catalán. Que al final del recital se nos repartiera la letra de la Internacional evidenciaba la organización PCE-PSUC del acto, pero avalaba el sentido universal de la protesta. Por eso interpretábamos el “aquest poble” del verso, no en su cualificación étnica o local, sino en el de la comunidad política de ciudadanos libres e iguales, o, si se estaba más “concienciado”, en el de la mayoría de la población explotada y sometida por una oligarquía política y económica. Casi cuarenta años después sabemos que sufríamos una ilusión: el camino de la izquierda española ha vaciado inequívocamente el contenido liberal o socialista del término para, al principio sin convicción y hoy entusiásticamente, entregarlo a los difusos perfiles de una comunidad nacional. Que la comunidad nacional no sea ya una, sino varias (la “España plural”), no le quita un ápice de la grave inversión de los valores democráticos que supone. El discurso nacionalista ha ganado la partida en el dominio del ámbito público y por eso todos sabemos hoy, al revés que entonces, lo que significa “este pueblo”: no hay más que oír al lendakari, máximo detentador de la expresión, para percibir su siniestro contenido.
Que la izquierda española (no desde luego la italiana o la alemana) haya sido ganada por el discurso nacionalista supone el más decisivo cambio del horizonte político desde la transición. Puede ciertamente discutirse cuál es su alcance: si una mera táctica para abrirse a las únicas alianzas que, dado el panorama político español, pueden darle el poder o si, por el contrario, obedece a razones ideológicas de más calado. Probablemente, a una mezcla no casual ni arbitraria de las dos. Pues ni la vieja alusión a las simpatías engendradas en la resistencia antifranquista –experiencia inexistente en la nueva dirección socialista- ni el juego de alianzas posibles explican por sí solos la asunción, crecientemente acrítica, de los conceptos y el lenguaje del nacionalismo. ¿Cómo explicar que la identidad nacional, la nación, la lengua “propia” (no la que cada uno libremente habla, sino un concepto histórico y territorial de lengua), la concepción étnico-costumbrista de la cultura, conceptos todos ellos ligados a la misteriosa, pero , al parecer, inequívoca personalidad de “este pueblo”, hayan pasado a ser, no ya moneda corriente, sino fuente indiscutida de legitimación de derechos en el discurso público de socialistas y comunistas? ¿Cómo entender la adopción mecánica por los parlamentarios de izquierda (también de la derecha, justo es decirlo) del lenguaje historicista y étnico-cultural, impúdicamente autoafirmativo, como único modo de justificar la necesidad de los nuevos estatutos de autonomía? Todavía hace pocos días, durante las vacaciones en Andalucía, pude leer a un antiguo dirigente de IU decir que PSOE y PP habían desmedulado el estatuto. Es obvio: la médula no puede ser otra que las señas nacionales de identidad de Andalucía, que no han quedado suficientemente exaltadas. ¿A nadie se le ocurre, siquiera sea como hipótesis extravagante y por incordiar un poco, que en una comunidad política la mejora del servicio público a los ciudadanos y la garantía de sus derechos son razón más que sobrada para hacer o modificar una ley sin necesidad de acudir a oropeles de guardarropía? Que tal cosa ni siquiera sea planteable indica el dominio del imaginario nacionalista en la política española o, lo que es lo mismo, la subterránea convicción de que la justicia, la igualdad ante la ley y la libertad -valores que son consustanciales al espacio público, no a una fuerza política determinada-, son ya incapaces por sí solos de fundar la acción política. Si no arraigan en “este pueblo”, formando parte de su dotación histórica, fundidos con la lengua, la cultura y otras pertenencias (sabido es que son varios las comunidades del territorio español que consideran el amor a la libertad como un rasgo propio), son mercancía devaluada que nadie compra ya en ese mercado de identidades en que se ha convertido la política.
La promoción ideológica y discursiva por parte de la izquierda política de esta situación –en el terreno práctico la implicación es entusiasta, miren ustedes, País Vasco, Cataluña, Baleares o Galicia- resulta estupefaciente, que diría Ortega. No porque, a estas alturas, podamos creer que la socialdemocracia o los restos del naufragio comunista sean algo así como la sede natural de los valores democráticos, sino porque la tradición que forjaron y de la que provienen no bebía en el agua turbia de las identidades culturales y nacionales. Nunca han sido éstas su fuente. Es difícil aventurar las razones de este cambio, pero algo parece claro: la consolidación de la Unión Europea, que hace casi impensable un modelo social diferente al engendrado por la economía de mercado, y la desaparición de la referencia que representaba el mundo comunista han dejado sin base real la idea de una transformación radical de las condiciones de vida. De ahí que el lema “otro mundo es posible” suene hoy a nuestros oídos como un desideratum propio de movimientos juveniles y ONG, pero no como un programa político factible. Perdida la creencia en un cambio profundo (¡cuántas cosas revelaría un estudio detenido de la semántica de “cambio” en la política posmoderna!) y limitada a la gestión más o menos eficaz de lo que hay, los agentes políticos de la izquierda no saben ya cómo competir con una fuerza uniforme en lo esencial, simple en la visión de su papel político, que aspira, ella sí, a un cambio radical (la independencia de “este pueblo” de turno, aspiración que, desde luego, nada tiene que ver con el cambio que antaño preconizaba el socialismo), y que actúa de la manera tenaz y coriácea que a Franco le habría encantado para su minoría inasequible al desaliento. Pero, sobre todo, una fuerza con una capacidad de inocular representaciones míticas movilizadoras en la conciencia de los individuos (con el terrorismo como expresión última), de la que carecen hoy tanto la izquierda como la derecha liberal.
Así las cosas, el juego político (y en buena medida en el cultural) se ha convertido en un puro y cansino tomar postura ante la puja al alza de reivindicaciones nacionalistas, que ocupan por entero el espacio público y tienden cada vez más a delimitarlo, sin que se aprecien intentos serios de salir de esta trampa. Se dirá que esto es así por las particulares condiciones de la política española, que otorgan un papel decisivo desproporcionado a las minorías nacionalistas, lo cual es cierto. Pero una cosa es la necesidad pragmática de compartir y acordar y otra la imprescindible reflexión ideológica. Lo asombroso es que no brilla en el discurso público PSOE/IU ni siquiera un rescoldo de la antigua fragua: nada hay que proporcione al ciudadano de a pie un mínimo instrumental crítico frente al “argumentario” nacionalista. (Espero que no se esgrimirá contra esta evidencia la “solución” provisional al problema navarro: ni una sola razón teórica, sino puras conveniencias electorales a cortísimo plazo, han salido a relucir; lo cual refuerza las convicciones pro-nacionalistas, pues si sólo el miedo aconseja esa solución, es que lo conveniente y correcto es el pacto con el nacionalismo, que, en mejores circunstancias, se impondría de manera “natural”. Y menos aún la recuperación de Bono, que, obedeciendo a las mismas razones electorales, añade el agravante de una demagogia de españolismo gestual y sentimentaloide, que acentúa la funesta idea de que a un nacionalismo sólo se le puede oponer otro nacionalismo). Pero si hay un discurso necesitado de una constante vigilancia crítica desde los principios de la democracia es el nacionalismo, con su tendencia a intervenir y homogeneizar todos los espacios sociales, con la primacía de los derechos históricos de “este pueblo” sobre los derechos de las personas, con la imposición de una mitología nacional mil veces repetida, con el cultivo narcisista de las “diferencias” que siempre termina en discriminación social y política, con su constante pretensión de obtener ventajas en el espacio público en virtud de su “identidad nacional”. Por eso, ante el cada vez más explícito asentimiento de la izquierda oficial, hay que preguntarse: ¿Cómo se puede aceptar “el somos una nación” como ultima ratio en una comunidad política democrática? ¿Cómo puede ser admitido, incluso en el puro léxico, el llamado “blindaje de competencias”, un tan flagrante ataque a la soberanía de la comunidad política y de la igualdad ciudadana? ¿Cómo puede aceptarse que un individuo en la plenitud de sus derechos no pueda, si lo desea, recibir enseñanza en la lengua que la ley de leyes llama lengua común? ¿Cómo se pueden promover leyes que permiten que el voto de un ciudadano de una región decida sobre lo que ha de hacerse en otras pero no al revés? Que la izquierda no se hace estas preguntas y está, en el fondo, inerme ante el discurso nacionalista lo muestra a las claras el hecho de que ella misma presenta como “progresista” –su adjetivo predilecto- cualquier pacto con una formación nacionalista o califica de “valiente” y “audaz” toda política que aumenta el poder autonómico. A los ciudadanos corrientes nos gustaría saber por qué es a priori mejor tal cosa, pero nadie se molesta en explicárnoslo ni, lo que es peor, nosotros en exigirlo. Y sin embargo, nada es hoy más urgente en la política española.
Ramón Rodríguez, en la página web de ¡Basta Ya!
(Reconozco que no conocía al autor del artículo, pero he tomado buena nota de su nombre. Y acabo de ver que es Catedrático de Filosofía, Universidad Complutense)
